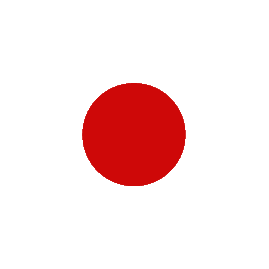Catalanes y escoceses: Unión y discordia
John H. Elliott, José Álvarez Junco y José Andrés Rojo
El 29 de octubre de 2018 tuvo lugar en la Fundación Rafael del Pino el diálogo entre John Elliot, Regius Professor Emeritus of Modern History de la Universidad de Oxford, y José Álvarez Junco, Catedrático Emérito de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, con motivo de la presentación del libro de Elliot “Catalanes y escoceses. Unión y discordia”, una obra que, según Elliot, expresa la preocupación de un historiador por lo que está sucediendo en su entorno y por ofrecer una visión de ello con una perspectiva muy larga de la historia que establezca similitudes y diferencias para poder comprender mejor los movimientos separatistas de Escocia y Cataluña.
La Fundación Rafael del Pino no se hace responsable de los comentarios, opiniones o manifestaciones realizados por las personas que participan en sus actividades y que son expresadas como resultado de su derecho inalienable a la libertad de expresión y bajo su entera responsabilidad. Los contenidos incluidos en el resumen de esta conferencia son resultado de los debates mantenidos en el encuentro realizado al efecto en la Fundación y son responsabilidad de sus autores.
The Rafael del Pino Foundation is not responsible for any comments, opinions or statements made by third parties. In this respect, the FRP is not obliged to monitor the views expressed by such third parties who participate in its activities and which are expressed as a result of their inalienable right to freedom of expression and under their own responsibility. The contents included in the summary of this conference are the result of the discussions that took place during the conference organised for this purpose at the Foundation and are the sole responsibility of its authors.
Últimos frptv
-

Informe GEM ESPAÑA 2024/2025
-

La situación del Estado Democrático de Derecho en España
Pablo de Lora, Francesc de Carreras y Andrés Betancor
-

Energía y competitividad en España y Europa
Pedro Antonio Merino, Jordi Sevilla Segura, Nemesio Fernández-Cuesta y Paula María Álvarez
-

Pasado, presente e ¿incierto futuro? en el reinado del dólar en el mundo
Kenneth Rogoff y Joaquín Artés
-

Fronteras del emprendimiento y la innovación
Scott Stern
-

El nuevo orden económico mundial
Daniel Lacalle, Esperanza Aguirre e Iván Espinosa de los Monteros
-

Privilegios territoriales en España
Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Francisco de la Torre
-

Una mirada optimista sobre España y los españoles
Cayetana Álvarez de Toled, Iván Espinosa de los Monteros y John Müller