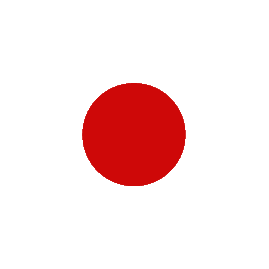Un imperio de ingenieros
Felipe Fernández-Armesto, Manuel Lucena y Maite Rico
El 30 de mayo de 2022, la Fundación Rafael del Pino organizó el diálogo “Un imperio de ingenieros: las infraestructuras del imperio español”, en el que participaron Felipe Fernández-Armesto, catedrático de Historia William P. Reynolds en la Universidad de Nôtre Dame, y Manuel Lucena, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y profesor asociado del Instituto de Empresa/IE University y ESCP Business School Europe, con motivo de la publicación de su obra “Un imperio de ingenieros. Una historia del imperio español a través de sus infraestructuras”.
La Fundación Rafael del Pino no se hace responsable de los comentarios, opiniones o manifestaciones realizados por las personas que participan en sus actividades y que son expresadas como resultado de su derecho inalienable a la libertad de expresión y bajo su entera responsabilidad. Los contenidos incluidos en el resumen de esta conferencia son resultado de los debates mantenidos en el encuentro realizado al efecto en la Fundación y son responsabilidad de sus autores.
The Rafael del Pino Foundation is not responsible for any comments, opinions or statements made by third parties. In this respect, the FRP is not obliged to monitor the views expressed by such third parties who participate in its activities and which are expressed as a result of their inalienable right to freedom of expression and under their own responsibility. The contents included in the summary of this conference are the result of the discussions that took place during the conference organised for this purpose at the Foundation and are the sole responsibility of its authors.
Últimos frptv
-

Voces liberales: El pensamiento de Ayn Rand
-

Diálogo Voces liberales: monetarismo, política monetaria y las causas de la inflación
-

Diálogos sobre los retos que afronta la sociedad española actual
-

Instituciones del Estado Democrático de Derecho
Vicente Guilarte, Consuelo Madrigal, Manuel Aragón y Andrés Betancor
-

España mejor. ¿Cómo fortalecer la democracia a través de la Sociedad Civil?
-

Una Nueva Europa
Christopher Clark
-

Voces liberales: Ideologías
Antonella Marty y David Mejía
-

Dinámicas económicas y demográficas en perspectiva
Marian L. Tupy, Deirdre McCloskey, Ian Vasquez y Gabriel Calzada