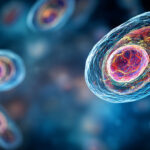¿Somos masoquistas en Occidente? ¿Veneramos el sufrimiento? Estas preguntas no son gratuitas, precisamente. Por el contrario, se apoyan en la evidencia de los datos. Las cifras, de hecho, nos dicen que, en el resto del mundo, la mayor parte de la gente considera que las cosas van más o menos bien, a pesar de que entre ellos abundan los países donde la democracia deja bastante que desear, si es que existe, y en los que la pobreza forma parte de su paisaje habitual. En Occidente, en cambio, ocurre lo contrario. A pesar de que los occidentales vivimos mejor que nunca, con crecimiento económico, rentas altas, bajos niveles de paro y las mayores esperanzas de vida de toda la historia mundial, sentimos que estamos peor, como explica Víctor Lapuente, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo.
El 75% de los españoles, por ejemplo, piensa que sus hijos van a vivir peor.
Los sentimientos, sin embargo, son percepciones subjetivas, no realidades objetivas. Si miramos por el retrovisor de la historia, estamos mejor que nunca. Aún así, la sensación de bienestar y la confianza en el futuro llevan a la baja desde hace años. El 75% de los españoles, por ejemplo, piensa que sus hijos van a vivir peor. Así es que esas percepciones subjetivas actúan como gafas de pesimismo que distorsionan nuestra visión de la realidad.
Este problema tiene unas consecuencias más profundas que un mero desenfoque. Sus ramificaciones se extienden a la vida de las sociedades occidentales. Unas sociedades que viven angustiadas, lo que deteriora su salud mental y alimenta su pesimismo. Esta situación ya es negativa de por sí, pero se vuelve peor cuando, como indica Lapuente, se transforma en desconfianza hacia las instituciones. La gente desconfía del gobierno, de los partidos políticos y se siente insatisfecha con la democracia. Por desgracia, este es el caldo de cultivo más adecuado para que prosperen alternativas políticas de corte populista y autoritario que acaban con la libertad. Y sin libertad no hay prosperidad.
La gente desconfía del gobierno, de los partidos políticos y se siente insatisfecha con la democracia.
A la gente se le vende la idea de que la felicidad reside en el individualismo.
¿Cómo hemos podido llegar a esto? Pues muy sencillo. En Occidente se apela una y otra vez a un individualismo exacerbado. Lo que domina es la satisfacción de las necesidades particulares inmediatas, en vez de lo relativo al futuro de la comunidad. El fomento constante del empoderamiento personal disuelve los pegamentos que mantienen unidas las sociedades. A la gente se le vende la idea de que la felicidad reside en el individualismo. Pero cuando la realidad pone las cosas en su sitio y el individuo ve que las promesas de felicidad no se cumplen, surge la angustia que caracteriza a las sociedades occidentales modernas. Y, claro, enseguida empieza la búsqueda de culpables, imaginarios o reales. Una suerte de caza de brujas que puede amenazar a la libertad.
La exaltación desmedida del individualismo surge en dos vertientes contrapuestas. Por el lado de la derecha política está la revolución del 69 que legitimó la bondad de la avaricia. En el otro extremo, el de la izquierda, está la revolución del 68. A partir de ella, de los dos componentes del lema tradicional de la socialdemocracia, “trabaja duro, exige tus derechos”, se exacerbó la exigencia de derechos y se olvidó el trabajo duro. Así que ahora no hay que trabajar por la comunidad, por el bienestar común. Lo que hay que hacer es exigir al Estado más servicios y más derechos, por lo general a través de más gasto público. La cuestión es quién paga todo eso. Y la respuesta es bastante inquietante porque esas exigencias están dando lugar a la aparición de la dialéctica contribuyentes – parásitos que empieza a ganar peso en las sociedades occidentales. Con ello, se socava la confianza en las instituciones.
Ese debilitamiento de la confianza es fruto de la sociedad egocéntrica que se ha construido en Occidente en las últimas décadas, prosigue Lapuerta. Y esto tiene consecuencias políticas que ya avanzó Alexis de Tocqueville en su momento. El gran filósofo político decimonónico vio que la dictadura del futuro consistiría en una multitud de hombres y mujeres, dando vueltas constantemente en busca de placeres mezquinos y banales con los que atiborrar sus almas. Cada uno de ellos, encerrado en sí mismo, casi sin darse cuenta del destino del resto. Como escribió: “más que las ideas, a los hombres los separan los intereses.” En esas estamos en estos momentos.
Los nuevos populismos, sin embargo, lo que dicen es que la vida es un juego de suma cero en el que, si uno gana, otro pierde.
En este escenario, cabe preguntarse qué futuro nos espera. Se podría pensar que avanzamos hacia un mundo autoritario, indica Laporta, sobre todo si tenemos en cuenta que el 77% de la población mundial vive bajo algún tipo de dictadura. Las dictaduras, sin embargo, y afortunadamente, no han sido capaces de crear un producto cultural que resulte atractivo para los jóvenes. Lo que sucede con los movimientos sociales contrarios al orden liberal es un rechazo a la idea básica del capitalismo de que, si trabajas duro, prosperarás. Los nuevos populismos, sin embargo, lo que dicen es que la vida es un juego de suma cero en el que, si uno gana, otro pierde. Cuando esa idea se extiende entre la gente, la sociedad deja de creer en las instituciones. Ese es el mal que atenaza a las sociedades occidentales.
Esta visión se expande a través de los medios de comunicación y, sobre todo, del mundo digital, con herramientas como las redes sociales que anulan la diversidad de opiniones. Los lideres populistas, como Orban o Trump, se aprovechan de ello y ofrecen a la gente el poder recuperar el control sobre sus vidas. De esta forma, transforman la política en un referéndum permanente que minimiza el papel de los partidos políticos y del parlamento. Los líderes populistas ofrecen un empoderamiento total sin más objetivo que la maximización de los placeres.
El antídoto frente a esta infección en el seno de la sociedad, indica Lapuente, reside en combinar la existencia de instituciones imparciales, que traten a todos por igual, con la recuperación de valores esenciales que promuevan un sentido de bien común, de destino compartido. Ese es un gran capital intangible para la sociedad que debe promoverse e impulsarse. La confianza social permite reducir la regulación y mejorar la competitividad. En cambio, los sistemas con burocracias politizadas —como gran parte de América Latina— acaban atrapados en círculos viciosos de desconfianza, corrupción y bajo crecimiento. Eso es lo que hay que evitar a toda costa.