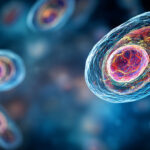(…) cuando nos acercamos a las urnas, no solemos elegir con la cabeza. (…), nuestro voto procede de nuestras entrañas, de nuestros prejuicios heredados.
A casi cualquiera al que le preguntes si los resultados de unas elecciones generales son los mejores posibles te dirá que sí porque el votante es racional y sabe lo que quiere. Desde luego, la teoría de la democracia se asienta en esa idea tan profundamente arraigada en el seno de la sociedad. Esa racionalidad supone que el ciudadano evalúa programas, sopesa resultados y elige lo mejor para todos. La realidad, sin embargo, cuenta una historia muy distinta. Es la del votante irracional. Porque lo cierto es que, cuando nos acercamos a las urnas, no solemos elegir con la cabeza. Todo lo contrario, nuestro voto procede de nuestras entrañas, de nuestros prejuicios heredados. Por eso, nuestro interior busca atajos que nos ahorren pensar y enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras visceralidades tan profundamente arraigadas a las que nuestra personalidad y nuestra identidad se encuentran tan estrechamente vinculadas. Para complicar más las cosas, el coste de informarse por lo general supera el beneficio percibido de un solo voto, con lo que muchas veces votamos a ciegas. Así nos pasa lo que nos pasa y luego nos quejamos.
Las políticas que padecemos en España, por tanto, no son un accidente. Como explica Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra, esas políticas son el reflejo exacto de lo que queremos los ciudadanos. La democracia, en ese sentido, funciona porque expresa el deseo popular. El problema es que produce los resultados que hemos pedido, aunque luego los lamentemos. O, como dice el proverbio chino, ten cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo. Bueno, pues en esas estamos.
Para comprobarlo, no hay más que echar un vistazo a los números, porque los datos no mienten. Y, como no mienten, lo que dibujan es una imagen del votante español que resulta ser más estatista que el del norte de Europa. En Suecia, el país paradigma del Estado del bienestar, la gente cree que su bienestar depende de ella misma. En España, por el contrario, creemos que depende del Estado. Todo nos lo tiene que dar el Estado. El problema es que esa mentalidad nos acerca más a Marruecos o México que, por ejemplo, a Alemania o a Finlandia, que es hacia dónde deberíamos mirar.
Como los males nunca viajan solos, al estatismo se suma también el presentismo. Veámoslo con el caso de las cuentas del Estado. España lleva doscientos años con déficit presupuestario. En consecuencia, la deuda pública siempre crece. ¿Y por qué esto es así? Pues porque preferimos consumir hoy, aunque hipotequemos el mañana. Por eso ningún partido plantea reformas serias de las pensiones, porque, como somos como niños, el electorado no quiere escuchar verdades que impliquen sacrificio presente a cambio de sostenibilidad futura. Como los niños, queremos comernos el caramelo ahora.
Y como no hay dos sin tres, pues vamos a por el tercer lastre: la aversión a la competencia. El sistema fiscal lo refleja perfectamente. El IRPF castiga a rentas muy bajas. A su vez, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles permanece en un nivel ridículo mientras el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales penaliza a quien se mueve, se esfuerza, se arriesga. A los españoles parece preocuparnos más que prospere el vecino de escalera que Amancio Ortega. ¿Será, tal vez, porque, como se ha dicho hasta la saciedad, la envidia es el pecado nacional de los españoles? Quien lo sabe, pero lo cierto es que las cosas son como son, como se puede apreciar también con el sistema educativo, que sigue el mismo patrón: castiga el esfuerzo y sustituye la excelencia por una falsa igualación. Lo que busca no es la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados, aunque, como dice Arruñada, esa igualación nazca de la envidia.
Nadie quiere diferenciarse si no es en la identidad, que se ha convertido en objeto de consumo.
Las autonomías ilustran también esa paradoja. El sistema autonómico costó, y cuesta, una fortuna. El desarrollo del Estado autonómico se justificó por la posibilidad de poder aplicar soluciones distintas a problemas diferentes. Pero lo cierto es que, en cuanto una comunidad hace algo diferente, salta el escándalo. Aquí nadie quiere competir, nadie quiere diferenciarse si no es en la identidad, que se ha convertido en objeto de consumo. Queremos ser distintos sin hacer nada distinto.
¿Por qué no cambiamos? Porque informarse no compensa. Si aprendo qué leyes convienen al país, el beneficio lo comparto con cuarenta millones de personas. Sin embargo, el coste de estudiarlas lo pago yo solo. Por eso, en política, lo racional es ser ignorante y el sistema lo sabe. Por eso, se preocupa muy mucho de ocultar los costes.
No queremos a los mejores; queremos que los gobernantes sean de los nuestros, como si todos fuéramos miembros de la misma tribu, la que debe imponerse a las demás.
Al final, siempre acabamos por culpar de todo a los políticos, que culpa tienen y bastante. Pero ellos también son el espejo en el que se refleja nuestra imagen, esa que no queremos mirar. La clase política española, al final, es nuestro retrato de Dorian Gray. Los españoles reconocen que eligen a sus líderes por cercanía emocional. Por eso, no debe extrañar a nadie que haya una tendencia estadística a que de las urnas surjan líderes mediocres, porque es lo que resulta del voto visceral. No queremos a los mejores; queremos que los gobernantes sean de los nuestros, como si todos fuéramos miembros de la misma tribu, la que debe imponerse a las demás. Preferimos déspotas ineptos antes que déspotas ilustrados. Claro que así nos va.
El despotismo ilustrado tampoco funciona. En los años ochenta se liberalizaron los alquileres y el comercio. Fueron aquellas unas reformas muy eficientes. Pero arrastraban el pecado original de violar las restricciones culturales del electorado. Así es que, a los pocos años, se revirtieron. En cambio, las reformas que erosionan las instituciones por desgracia permanecen intactas: el control político del poder judicial, la degradación educativa. Su permanencia no encuentra resistencia alguna porque encajan con lo que queremos.
¿Hay esperanza? Puede. Quizá en la propia polarización. Cuando se quiebran los consensos que nos encadenan, surge la diversidad. En Inglaterra, Thatcher reformó la educación sin consenso. Luego llegó Blair dispuesto a desmontarla, pero al final la mantuvo porque vio que funcionaba y, con mucho pragmatismo, optó por dejar las cosas como estaban. Aquí, en cambio, las reformas educativas de la derecha fueron laminadas antes de dar resultados. No se les quiso dar recorrido porque primaban otros intereses.
Así es que quitémonos la venda de los ojos y hagámonos la verdadera pregunta que tenemos que hacernos: ¿lo que tenemos es lo que queremos? En cierto sentido, sí. Votamos y obtenemos lo que merecemos. La democracia, por tanto, funciona. El espejismo está en creer que las urnas regalan bienestar, cuando no lo hacen. El bienestar se construye sobre ahorro, esfuerzo y aceptación de la competencia. Tres cosas que no queremos. Así es que, como concluye Arruñada, la culpa no es de las élites, ni del sistema. La culpa es nuestra.
El bienestar se construye sobre ahorro, esfuerzo y aceptación de la competencia.