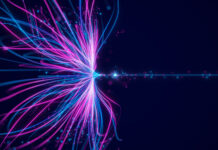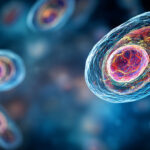La meritocracia se ha convertido en uno de los elementos centrales de los debates socioeconómicos de la última década. Sus defensores, como Adrian Wooldridge, en The Aristocracy of Talent: How Meritocracy Made the Modern World, arguyen que la idea de que los individuos avancen y se les recompense de acuerdo con su talento y su esfuerzo, en vez de por su estatus de nacimiento, se encuentra detrás del enorme progreso de las sociedades libres en los dos últimos siglos. Si no funciona, argumenta, es porque se ha corrompido desde el poder -económico, político o social- para impedir que la movilidad social funcione. Sus detractores, en cambio, consideran que la meritocracia solo beneficia a los ganadores. De esta forma, alimenta la desigualdad, deja atrás a los perdedores, alimenta el populismo y la polarización y promueve la desconfianza en el gobierno y en la ciudadanía, como indica Michael Sandel en The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good? Así es que la polémica está servida.
Lo cierto, sin embargo, es que cuando se desciende del terreno de los grandes debates de las ideas al más humilde y pragmático de la realidad a pie de calle, lo que se aprecia es lo que Emilio J. Castilla, catedrático de Gestión Empresarial en la MIT Sloan School of Management, denomina como “la paradoja de la meritocracia”. Una paradoja que aprecia cuando analiza la aplicación de las ideas meritocráticas en el seno de la empresa.
Las empresas hablan de misión, visión y valores para guiar su identidad y estrategia, alinear a sus equipos y establecer una conexión con sus públicos. La visión describe las aspiraciones futuras, hacía dónde va la compañía. Según Castilla, muchas empresas usan la palabra “meritocracia” en la exposición de su visión. Con ello se pretende exponer un compromiso con la excelencia y la integridad, mediante la recompensa al mérito. Lo que se persigue no es tener a los buenos, sino a los mejores. De esta forma, la idea de meritocracia se viste con los ropajes de la justicia y la legitimidad, del progresismo, porque ¿quién puede criticar que se recompense y promueva a los mejores? En abstracto, nadie.

Lo que ocurre es que, cuando ponemos los pies sobre la tierra, se aprecia que las cosas no son blancas o negras, sino grises y llenas de matices. De esos matices propios de la naturaleza humana que, a veces, producen resultados paradójicos y sorprendes, como es en el caso de la meritocracia. Esto es así porque, desde el momento en que estamos en una organización, las evaluaciones informales influyen en casi todas las decisiones importantes que afectan a nuestra carrera profesional. Por ejemplo, ¿cómo se seleccionan a las personas más cualificadas y competentes?, ¿cómo se recompensa a los mejores profesionales?, ¿cómo se promueve al mejor talento? La respuesta más obvia es invocar a la meritocracia como principio inspirador de la política de recursos humanos. Pero ¿cómo definir esa meritocracia? Para Castilla, la meritocracia es cualquier sistema social que promueva la recompensa a las personas en función de sus habilidades, talentos y esfuerzos, en lugar de su clase social, riqueza, origen, características demográficas y otras cualidades personales. Wooldridge estaría de acuerdo con él; Sandel, en principio, también.
El problema, siguiendo a Castilla, es que, para que la meritocracia funcione, deben darse dos condiciones ineludibles. Y aquí reside el quid de la cuestión porque, sin ellas, la meritocracia no funciona. La primera condición es aceptar la posibilidad de que haya desigualdad en la distribución de bienes y posiciones deseables dentro de las organizaciones. Es decir, en cierto modo, que haya ganadores y perdedores. Aún así, esta condición es importante porque esa desigualdad motiva, constituye un incentivo poderoso para el esfuerzo personal y el sacrificio que requiere desarrollar el talento personal y desplegarlo. Pero este resultado solo es posible siempre y cuando existan instituciones y procesos que garanticen que todos puedan competir en igualdad de condiciones y que, en efecto, sean recompensados por sus méritos. Cuando fallan estas instituciones y procesos, es cuando la meritocracia fracasa, que es lo que señalan también Wooldridge y Sandel.
En relación con esto surge la segunda condición, que exige que la igualdad de oportunidades para todos sea una realidad constatable. Este principio implica que las organizaciones deben ofrecer a las personas los recursos necesarios para que cualquiera, sean cuales sean sus aptitudes, sea capaz de desarrollar sus cualidades y talentos. De esta forma, cada persona puede aspirar a tener éxito. Esto no implica que los recursos necesarios para poder desarrollar este principio deban distribuirse de forma igualitaria. Lo lógico es concentrar una mayor parte de ellos en quienes manifiesten mayor potencial de desarrollo. En eso se basa la primera condición.
Llegados a este punto, es dónde surge la paradoja de la meritocracia a la que se refiere Castilla. Significa que la meritocracia puede tener el efecto contrario al que se persigue, como sucede muchas veces con los diseños y las acciones de las cosas humanas. Nos guste o no, como seres humanos no somos perfectos, estamos sujetos a sesgos. Y el peligro de la meritocracia consiste, ni más ni menos, en que se convierta en una licencia para ponerlos de manifiesto. De esta forma, acabaríamos perjudicando a las mujeres, a las minorías raciales, a los inmigrantes y a otros grupos desfavorecidos. Castilla demostró, con varios experimentos científicos que hizo al respecto sobre la retribución de las personas, que esos sesgos existen y perjudican a esos grupos.
Por eso, en un contexto global donde las empresas compiten por el mejor talento, el reto no está solo en identificar a los más capacitados, sino en garantizar procesos equitativos que permitan a todos los individuos desplegar su potencial. Desde la perspectiva económica, esta visión plantea la necesidad de reformular los incentivos y sistemas de evaluación en las organizaciones, integrando principios de equidad y transparencia que corrijan sesgos y amplíen el acceso a oportunidades reales de progreso. Así podremos acabar con la paradoja de la meritocracia y permitir que ese sistema genere los incentivos adecuados para el desarrollo de las capacidades y talentos de cada uno. Con ello, nos beneficiamos todos, como individuos y como sociedad.