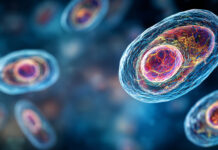La política energética contemporánea viene definida por tres pilares fundamentales: seguridad en el abastecimiento, a costes que no estrangulen la actividad económica y con fuentes primarias y tecnologías energéticas que sean respetuosas con el medio ambiente. Estos principios adquieren especial relevancia en los tiempos que corren. La energía se ha convertido en una pieza esencial en el tablero geopolítico que confiere poderes de primer orden a quien sabe cómo utilizarla en las relaciones internacionales. Los estados no se pueden permitir el lujo de que el sistema energético falle porque la economía moderna y el bienestar de que disfrutan las sociedades solo son posibles gracias a él. Pero tiene que ser a precios asequibles para que no socave el nivel de vida de los hogares ni deteriore la competitividad de las empresas. Y todo ello tiene que hacerse en un entorno en el que las preocupaciones relacionadas con el clima y la energía están a la orden del día. Cuadrar todo ello, por tanto, no es tarea sencilla.
Si empezamos por la geopolítica, conviene recordar, como hace Pedro Antonio Merino, economista jefe de Repsol, que la energía es, básicamente, competitividad. En Estados Unidos, cuna de la inteligencia artificial (IA), se genera más productividad gracias a la energía que a la propia IA. Además, si el objetivo es descarbonizar la energía para reducir las emisiones de carbono, se necesita, para ello, minerales que hay que extraer, purificar y refinar. Con la tecnología actual, esto requiere la utilización de grandes cantidades de carbón que convierte esos procesos en intensivos en la generación de emisiones. Por eso, el país que carece de carbón y precisa importarlo tiene un problema geopolítico serio.
El riesgo político, sigue Pedro Antonio Merino, empieza cuando se necesitan tecnologías que deben sustituir a los combustibles fósiles. La razón estriba en que el 95% de esas tecnologías son chinas. La geoestrategia de China persigue la independencia energética del país, en especial del petróleo. Por eso, los chinos han desarrollado tecnologías energéticas baratas que les proporcionen su tan ansiada independencia. A ello hay que añadir la escasez, por ahora, de tierras raras, que, o están en territorio chino, o mayoritariamente bajo su control, aunque los yacimientos se localicen en otros países. Así es que quien carece de este tipo de minerales tiene un problema. Por eso, Estados Unidos se ha visto obligado a suavizar su postura sobre los aranceles a China ya que, sin tierras raras para producir semiconductores, las cadenas de producción del sector del automóvil no podían seguir funcionando.
Lo mismo sucede con el poli silicio de los microchips, que se fabrica en China y es un proceso costoso. Occidente puede producirlo. El problema es que ha dejado de hacerlo porque es intensivo en polución y en emisiones de CO2. De la misma forma, la tecnología que necesita la transición verde es altamente intensiva en carbón y solo está disponible en China, al menos por ahora.
Por último, cuando España tenía carbón, recuerda Pedro Antonio Merino, la electricidad era más barata. Ahora, el precio de mercado se ha duplicado por los impuestos y las renovables. Así es que nuestro país está fallando en el pilar relacionado con el coste de la energía. Algo no estamos haciendo bien. Y ese algo tiene que ver con que los plazos en los que se quiere hacer la transición energética no se adecúan a la disponibilidad de las tecnologías para llevarla a cabo, advierte Nemesio Fernández-Cuesta, exsecretario de Estado de Energía. Ni tampoco se ha hecho un análisis coste-beneficio adecuado. Así es que aquellos polvos trajeron estos lodos. Queremos energía segura y barata para fomentar el crecimiento económico, pero no la tenemos. Esa es nuestra triste realidad.

La transición energética, sin embargo, puede tener un aspecto positivo. Puede permitir a España recuperar competitividad a través de la electricidad. Estados Unidos basa su competitividad en su petróleo y su gas, con los que genera electricidad. China lo hace con su carbón. Esas son las ventajas competitivas de estos países. A Europa sin petróleo ni gas, que reniega del carbón por su efecto contaminante y climático, la única vía que le queda es la de las renovables, pero siendo conscientes de que tienen sus limitaciones. Además, por su propia naturaleza, las renovables exigen invertir en almacenamiento de energía, sin olvidarnos de la inversión necesaria en las redes de transporte y distribución. El apagón que sufrió España en junio es un buen recordatorio de que, sin esas inversiones, el sistema se viene abajo y el país colapsa. Y esto nos lleva a preguntarnos qué paso ese día y por qué sucedió lo que sucedió.
España tiene un buen sistema eléctrico. El problema, como explica Jordi Sevilla, exministro y expresidente de Red Eléctrica, son las dos cosas que fallaron: que se produjo un apagón y que fue un apagón general. Los elementos que deberían haber evitado que el apagón se extendiera fallaron, con lo que toda España se vio afectada.
Hay dos tipos de generación eléctrica, la síncrona, que es la de las centrales nucleares, las de ciclo combinado o las hidráulicas, y la asíncrona, que es la de las renovables.
Para poder comprenderlo mejor, Jordi Sevilla explica que hay dos tipos de generación eléctrica, la síncrona, que es la de las centrales nucleares, las de ciclo combinado o las hidráulicas, y la asíncrona, que es la de las renovables. El día de marras, las renovables estaban generando una gran cantidad de electricidad. Bajo estas circunstancias, para sostener el sistema se necesitaba más energía síncrona, pero una central falló y no se pudo poner en marcha. El resto estaban al límite, con lo que no pudieron retirar la energía reactiva que generaron las renovables.
El fallo, continúa Jordi Sevilla, también puso en evidencia que España necesita una red eléctrica mayor y más mallada que la que tenemos. El Gobierno, sin embargo, se opuso a esa inversión en redes. De la misma forma que el Ejecutivo tampoco ha regulado que las renovables tengan incorporados los condensadores síncronos necesarios para que lo que ha sucedido no llegara a pasar. Pero, como eso encarece la producción con renovables, no se ha regulado. Así es que, como dice Jordi Sevilla, todo lo que ha fallado es el síntoma de todo lo que se debería haber hecho con la transición energética y no se ha llevado a cabo. Por no olvidar que las nucleares también son energía limpia, autónoma y barata y, sin embargo, las estamos cerrando.
Así es que el apagón ha sacado a la luz las vergüenzas energéticas españolas. Al preocuparse solo por los temas medioambientales, los otros dos pilares -la seguridad en el abastecimiento y los precios asequibles- han quedado en un segundo plano, sacrificados en el altar de la política. Así ha pasado lo que ha pasado. La cuestión es si se ha tomado nota y se han sacado las conclusiones pertinentes, aunque, por ahora, parece que ese no es el caso. No es de extrañar, por tanto, que se haya generado una sensación de inseguridad energética en España que está llevando a la cancelación de inversiones internacionales previstas en nuestro país.
¿España se puede permitir todo esto?