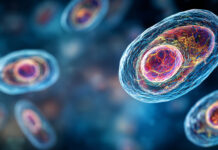Decía Cicerón
No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños.
Desde esta perspectiva, los dirigentes estadounidenses parece que quieren mantener a sus ciudadanos en un estado de infancia permanente con su empeño de borrar las raíces hispanas del país. Destruyen o eliminan las estatuas de fray Junípero Serra, a quien tanto debe el Estado de California. El español desaparece de los documentos oficiales. Al golfo de México ahora quieren renombrarlo para llamarlo golfo de América. Y así podríamos seguir largo y tendido. Por lo visto, todo vale con tal de que desaparezca cualquier vestigio del pasado hispano del país. Pero, al hacerlo, deja huérfanos a los estadounidenses de una parte fundamental de lo que deberían ser sus señas de identidad. Y es que todos somos herederos de quienes nos han precedido. Los estadounidenses también, por mucho que haya quien pretenda lo contrario.

No obstante, y digan lo que digan los estadounidenses, EEUU es una nación hispanoamericana. Como recuerda Manuel Lucena, historiador e investigador del CSIC, en 1800 el 56% de su territorio formaba parte del imperio español. Por entonces, las trece colonias fundadoras no eran más que una pequeña franja de terreno al este del país, encerrada entre los Apalaches y el Atlántico. El territorio español se extendía desde Florida, que se llama así por algo, hasta California, pasando por Luisiana y Texas. Ese pasado es el que se pretende olvidar. Por eso, insiste Lucena, hay que dar la batalla de las ideas, de la historiografía y de los marcos narrativos, para reivindicar un pasado que fue real, frente a la fábula inventada que pretenden que lo sustituya.
Es cierto, sin embargo, que la expansión española hacia Estados Unidos se produce en fecha más tardía que en América Central y del Sur. La razón, explica Gonzalo Quintero, diplomático e historiador, fue la falta de un sustrato cultural común, la falta de recursos naturales accesibles y la escasez de población que, además, se distribuía en comunidades muy dispersas. Por eso, la expansión se hizo paso a paso, poco a poco. Se fundaron fuertes, presidios y misiones en cuyo entorno se asentó la gente para crear ciudades. Así surgieron lugares como San Agustín en Florida, Los Ángeles en California o San Antonio en Texas, entre otros muchos. Y con esas fundaciones llegaron nuevas formas de organización del espacio, el derecho el comercio y la vida comunitaria que hoy siguen vigentes.
Fue, además, una expansión que se hizo sobre la base de acuerdos firmados con los dirigentes tribales, ante la imposibilidad de crear un sistema administrativo como el de los virreinatos de Nueva España y el Perú, precisamente porque la baja densidad de población y su alto grado de dispersión no permitían hacer otra cosa. De ahí la importancia de las fundaciones españolas, que favorecieron la concentración demográfica y la aparición de las ciudades. Porque, como recuerda Manuel Lucena, la presencia española tiene que ver con lo urbano y los EEUU actuales no se pueden entender sin esa experiencia. Eso es parte del legado histórico que recibieron de los españoles.
Ese legado se aprecia en las diferencias en la regulación de la esclavitud entre el imperio español y el británico, señala Quintero. En España el esclavo es una persona, aunque con derechos limitados; para los británicos es un bien mueble. En el imperio español un esclavo puede dedicar un día a la semana a trabajar para comprar su libertad; en el británico eso es algo impensable. Por eso, no es extraño que los esclavos huyeran de las colonias americanas y se refugiaran en San Agustín de la Florida, la ciudad habitada más antigua de EEUU, donde podían ser libres si se convertían al catolicismo, se asentaban en el territorio y contribuían a su defensa.
La presencia española en Estados Unidos no fue planificada, sino que fue sobrevenida como consecuencia del dinamismo de la integración territorial global que desencadenó el descubrimiento y exploración del Pacífico por parte de los españoles. Esa integración se consolidó con la colonización de las Filipinas y el galeón de Manila. Desde esa perspectiva, la expansión hacia Estados Unidos empezó a aparecer como una posibilidad real.
Por eso mismo, España también intervino en la Guerra de Independencia estadounidense en apoyo de las trece colonias frente al imperio británico. Cuando fue necesario, los españoles proveyeron al ejército de George Washington de recursos materiales y financieros para que pudieran seguir en la lucha. Para Quintero, la corona española no lo hizo por altruismo, sino por la necesidad de defender el interés nacional frente a los británicos. Además, recuerda Lucena, la Real Armada tenía una visión global de España y entendió que el conflicto era, también, una guerra imperial. Y España prefería tener una frontera con las trece colonias que con el imperio británico. Así, ni cortos ni perezosos, los españoles prestaron un gran apoyo a los revolucionarios, tanto material como militar. Sin la ayuda de España, la historia de las trece colonias hubiera sido muy distinta.
Todo esto, y mucho más, se quiere borrar de los libros de historia estadounidenses y de la memoria común de los españoles. Hacerlo es negarnos a todos el conocimiento de nuestras raíces es pretender desdibujar nuestras señas de identidad. Por eso, es importante que la sociedad civil, la academia y las instituciones culturales asuman un papel activo en la recuperación de esta historia. Porque un pueblo sin raíces difícilmente se mantiene en pie. Desconocer la historia es perder ese punto de apoyo tan importante.
Un pueblo sin raíces difícilmente se mantiene en pie. Desconocer la historia es perder ese punto de apoyo tan importante.
Acceda a la conferencia completa